por Ariel Pennisi
1. ¿Qué es un ensayo? Esa no es, seguramente, una pregunta ensayística. Por otra parte, preguntarse “qué no es un ensayo”, podría significar una insistencia solapada en la misma pregunta, esa bonachona búsqueda de lo esencial que anida en la fórmula “qué es”. Aunque pensándolo nuevamente, un abordaje posible del ensayo bien podría pasar por ejercitar series negativas, contrapuntos capaces de definir una y otra vez el “no ser” del ensayo, renunciando al mismo tiempo a admitir su ser. Escritura inadmisible, el ensayo está sin embargo ahí, es estando y, quién sabe, esté no siendo.
La escritura, desde niños, se suele esquematizar por la escuela mediante cierta voluntad de compartimentación transferida por la institución y sus manuales literarios, y sostenida en las repeticiones exigidas por los profesores. El cuentito escolar dice que hay un desarrollo, entre un comienzo y un desenlace; estructura que vuelve bajo las formas del cine o las historias televisivas. Pero seccionando tan tempranamente la escritura, la posibilidad del ensayo parece vedada. Como sostiene Martínez Estrada a cuenta de sus propias traducciones de Montaigne, “Lo más común es que el ensayo se desarrolle desarrollándose, viviendo, que ande ora por un sendero ora por otro, veloz o parsimonioso, a vuelo de pájaro o a paso de tortuga.”[1] El ensayo, puro desarrollo, desarrollo impuro, puesta en juego de unas velocidades, según unas líneas de cruce, no cruza al modo interdisciplinario, no vive entre las disciplinas, sino fuera de ellas. El ensayista mantiene una erudición gustativa y carnal en su relación con el mundo; unas veces embelesado, otras extasiado, escribe al borde de la alergia, con la alegría del borde, piensa como digiere, opera por contagio y hasta se contagia del mundo que le toca vivir, como le ocurrió justamente al propio Martínez Estrada: “Una piel arrugada antes de tiempo, estriada y acartonada por la enfermedad, es un papel carbónico perforado por el relieve argentino (…), Martínez Estrada declaró haberse contagiado de un mal llamado Argentina.”[2]
Especie de ciudadano universal, discípulo de las situaciones, viajero de las lecturas, el ensayista se mide con su tiempo desde una suerte de extemporaneidad que le permite despegarse de los estados de cosas y disparar desde ángulos inesperados; pero al mismo tiempo la distancia lo expone a pensamientos fulminantes por cercanía inédita con su contemporaneidad. Sin dudas que una nación es demasiado para un cuerpo, y el ensayista es, al mismo tiempo, bicho de su tierra y radicalmente extranjero, tan heredero de su tiempo como hijo no reconocido. Y la relación que los países mantienen con sus voces más agudas nunca deja de resultar ambigua, ya que una vez menguadas las tempestades evidentes, las autoridades vuelven sobre sus nombres singulares, demasiado tarde, desde un reconocimiento culposo. El ensayista, el taladro parlante, el escritor lacerante, está destinado a volverse hijo adoptado de su propia tierra; debe primero aprender a vivir en la orfandad, para luego resistir la readaptación. Deleuze elogió a Sartre, su enemigo filosófico, y lo llamó maestro: “No hay genio sin parodia de sí mismo, pero ¿cuál es la mejor parodia? ¿Convertirse en un anciano adaptado, en una autoridad espiritual coqueta? ¿O permanecer fiel a la Liberación? ¿Soñarse como un académico o como guerrillero venezolano?”[3]
El ensayista es un dandy que “asiste a la vida como un invitado de honor” (M.E. p. XX), vive las situaciones sociales, las lecturas e incluso los acontecimientos políticos, como anécdotas a compartir; va de aquí para allá deslizándose entre cóctels, aulas o callejuelas –en algún punto da igual–; etnólogo disfrazado de diplomático, profesor o relacionista público, se disfraza de ensayista para testimoniar la extrañeza de cada ritual humano. Mezcla de caballero y francotirador, no se parece a un militante, pero no por falta de humanismo, sino por exceso de escepticismo. No es un hombre de acción, ni un vanguardista, ni mucho menos un revolucionario. Si hubiera nacido en la antigua Grecia habría pertenecido al cinismo, en Roma se hubiera bautizado Séneca (o pseudo Séneca); pero moderno como su nombre, le toca una rara posición entre aristocrática y burguesa. Revelador de las miserias de su clase, capaz de orinar fuera del tarro y no culpabilizarse por las contradicciones internas, su humanismo de superficie neutraliza, al mismo tiempo, la pesada moral de izquierdas, y el hipócrita interés de clase. El ensayista, a pesar de su aparente condición burguesa, es un desclasado, como a pesar de su apariencia apolítica, es un anarquista.
Siempre de paso, su ir y venir lo salvaguarda de esperanzas, su desapego le habilita un nihilismo potente que transforma la desconfianza a toda ilusión (aun aquella de los críticos de la ilusión), en actitud pagada de sí misma, confiada en el poder fabulador de la escritura. Desconfianza en los valores universales y en las morales de época, y confianza en lo particular, en el mínimo rincón del universo sin más. Vive con ligereza aun en la desesperación que es su principal nutriente, y su estética corporal como sus posturas lo muestran a veces camuflado como un guerrillero y otras retirado como un eremita. Su rechazo de toda hondura supuestamente existencial y su posición inmoralista no lo vuelven apático. Su ligereza coincide con su intensidad.
La relación con las cosas, el contacto carnal con el mundo, lo mantienen a distancia de la lumbre de su propia inteligencia, interrumpen un vicio muy corriente en quienes se encandilan con sus propias ideas o se empalagan con su supuesto buen gusto. Para el ensayista, un movimiento de interiorización no lleva a ningún escondite, más bien se trata de un ejercicio de recogimiento que le permite escuchar. Pero no escucha desde adentro, se vuelve él mismo escucha, capacidad de resonancia, entrevista con los otros. De la conversación (aun aquella monologal) a la escritura, reporta cierta vibración con las cosas y nos permite concebirnos como efectos de esa vibración. El cuerpo del ensayista es una tierra incógnita, un campo de experimentación, un laboratorio para su física literaria. Por ello mismo es difícil referirse al ensayo sin forjar al mismo tiempo un retrato del ensayista.
El ensayo, escritura contaminada por la cultura que, blanco de sus dardos, no deja de atravesarlo, funciona como anticuerpo a la ilusión de espontaneidad sin alcanzar la profesión del crítico, cuya materia prima es la sospecha. El ensayista duda de las sospechas que no logran inscribirse en la cultura y a su vez, de los sobreentendidos que tejen entre guiños la ilustración aceptada. Es un ilustrado que está del lado de los brutos, un aristócrata que convive con los más reos, pero no pretende convencer ni gobernar a nadie, sólo permanecer al lado, cerca. Pulsión de cercanía, arte de las proximidades, el ensayista es un trabajador de las afinidades, escribe sus ensayos como un anfitrión, en lugar de escritorio usa los contornos de la mesa. Invita, provoca, modera, dialoga. Inocula malicia en el discurso bienpensante y convoca al más torpe a escribir su testimonio. Ironiza saberes rancios y no se ruboriza ante los enunciados más escandalosos. Porque nunca comenzó, el ensayo debe continuar.
2.
“Definir el ensayo es una tarea superior a la ambición de escribirlo; siempre las palabras son más difíciles que los hechos. Fascinante magia de la realidad. Las cosas carecen de misterio, porque ellas ya son todo el misterio”
(José Edmundo Clemente)
Estilo directo del ensayo. El ensayista no cree en la metáfora. Como si el lenguaje corriente no fuese lo suficientemente metafórico. Frente a tanta sobreactuación de la escritura, el ensayista se esfuerza por hacer tambalear un lenguaje desgastado y hasta desganado. Libra una batalla sin eufemismos, a punta de lápiz, contra el decir domesticado, justo allí donde menos daño parece hacer. En todo caso, el ensayista recurre a la metáfora para no abusar de su agudeza, ya que pretende ser como todo el mundo; pero la enunciación no lo deja mentir y el enunciado “pretender ser como todo el mundo” delata la distancia que mantiene con toda forma de domesticidad.
Su unidad de medida no es la frase metafórica, sino la ocurrencia, es decir la forma mínima que es capaz de darle a una impresión sobre lo que ocurre. El ensayo es casi siempre impresionista. Su naturaleza fragmentaria provoca angustia a la hora de articular párrafos. Por holgazanería arquitectónica o por irresponsabilidad sintáctica el ensayista preferiría escribir de corrido, producir con sus letras un único párrafo, un amasijo dispuesto a la mirada atónita y atenta. En su voluntad de mezclarse con la cultura, es decir, en algún punto con el lector, el ensayista deja abierta su obra, inconclusa por esencia para que la lectura pragmática se sirva de frases o invente recortes de ese vómito unívoco que es el ensayo.
El ensayo no es una pedagogía. No instruye ni pretende completar tiernas almas infantiles. Por el contrario, su cometido parece consistir en reinventar una niñez. En algún punto, el ensayista es como un niño, puesto que algo desconoce, pero ello no lo define ni mucho menos lo invalida, mientras que su potencia no la da su saber efectivo, sino en el modo de habitar su no saber. Más allá del ensayo político o de recursos eruditos o disciplinarios, nunca un ensayo se parece a la transmisión de conocimiento, ni a la imposición ideológica. Por el contrario, el ensayo es el esfuerzo por medirse con el propio costado ciego, sólo dialoga con sus espaldas. La antipedagogía del ensayista es un llamado al deseo del otro, un reproche socarrón a la pereza confortable. La única pedagogía del ensayista se parece al cometido del anfitrión: despertar el apetito.
[Será publicado en diciembre en una compilación aun sin nombre por Ensayos en Libro]
[1] Ezequiel Martínez estrada, “Estudio preliminar” en Montaigne, Ensayos; Jackson Inc. Editores, México, D. F., 1966.
[2] Christian Ferrer, Soriasis y nación en Revista Artefacto Nº3, Buenos Aires, 1999.
[3] Gilles Deleuze, “El fue mi maestro” en La isla desierta y otros textos; Pre-Textos; Valencia, 2005.





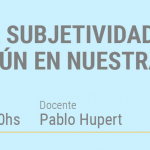
Le pedí a Ariel publicar este ensayo porque me ha ayudado a entender qué hago yo al escribir, me ha ayudado a entender en qué consiste mi trabajo y mi estrategia. Tomar distancia implicándome. Ni aportar información, ni bibliografía ni conocimiento, ni escribir literatura: abrir el apetito.